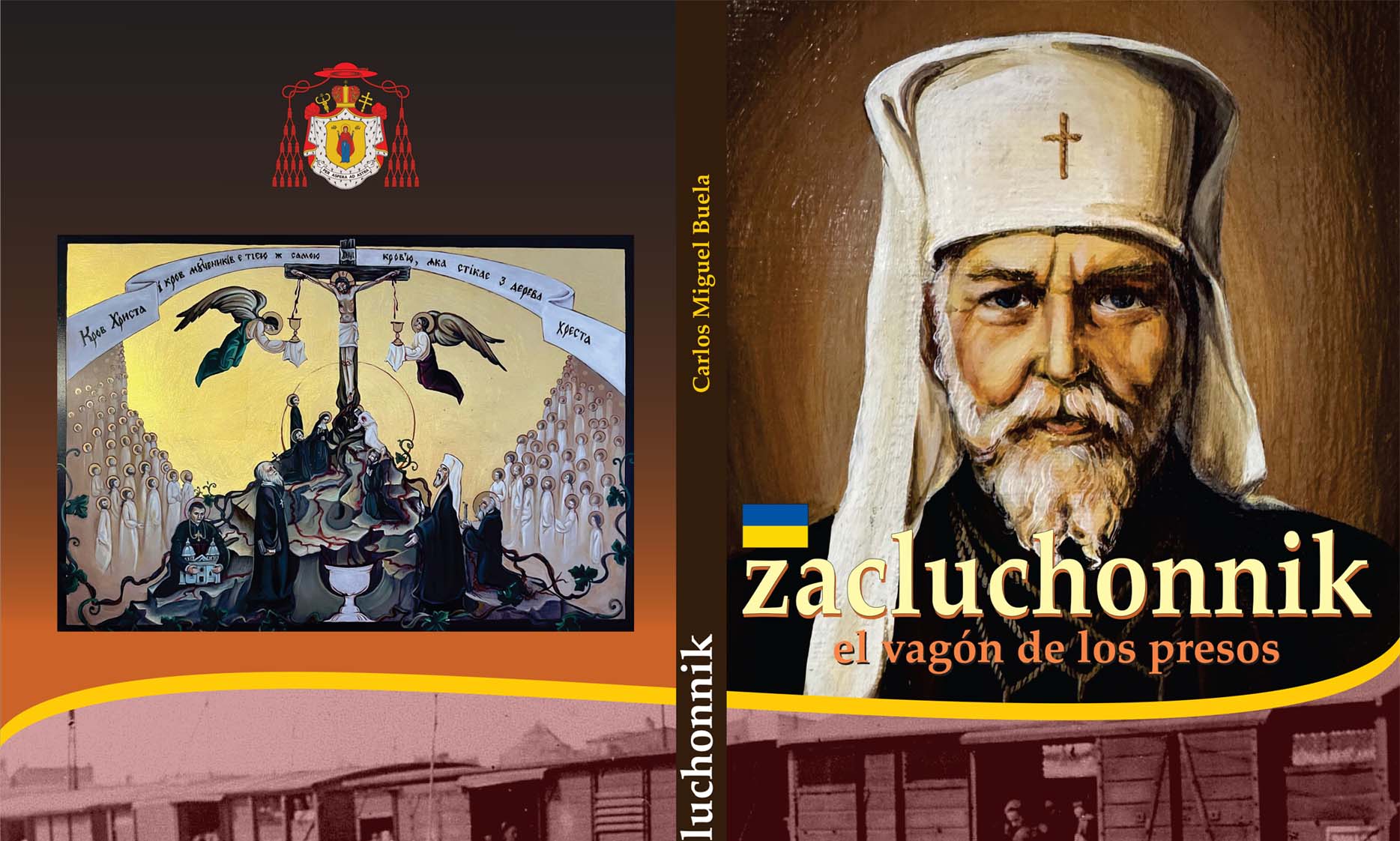Había un equilibrista de la cuerda floja llamado Charles Blondin[1], de origen francés. Era capaz de hacer trucos increíbles en la cuerda floja. Por todo París hacía actos de acrobacia a grandes alturas que a la vez que entretenían, espantaban a los espectadores. Realizaba una actuación tras otra, por ejemplo, haciendo acrobacias con los ojos vendados en la cuerda floja, o como aquella vez que con los ojos vendados y empujando una carretilla cruzó por la cuerda floja de punta a punta a grandes alturas. Un empresario de espectáculos americano, William Niblo, leyó acerca de él en los diarios y le escribió una carta a Blondin diciéndole: “Señor Equilibrista, no creo que lo puedas hacer, pero estoy dispuesto a hacerte una oferta. Por una suma de dinero considerable, además de los gastos de transportación, me gustaría desafiarte a realizar tu acto de acrobacia por sobre las cataratas del Niágara”. A lo cual Blondin respondió: “Señor, aunque nunca he estado en América ni he visto las cataratas, me encantaría ir”. Pues bien, después de una gran promoción por parte de Niblo y de hacer las preparaciones correspondientes por sobre las cataratas, muchísima gente acudió para ver el espectáculo. El equilibrista debía empezar desde el lado canadiense de las cataratas y caminar hacia el lado americano. Los tambores empezaron a sonar, y él avanzó por la cuerda floja de 340 m de largo suspendida sobre una parte un poco peligrosa de las cataratas a 49 m por encima del agua y ¡con los ojos vendados! Blondin cruzó al otro lado sin ningún problema un 30 de junio de 1859. La multitud estaba enloquecida, entonces el equilibrista se acercó al empresario americano y le preguntó: “¿Y?… Ahora, ¿cree que puedo hacerlo?”. “¡Por supuesto que lo creo! ¡Lo acabo de ver!”. “No”, le dice Blondin, “usted ¿realmente cree que puedo hacerlo?”. “¡Sí! por supuesto que lo creo, lo acaba de hacer”. “No, no, no”, siguió el equilibrista, “¿Usted en verdad cree que puedo hacerlo?”, “Sí”, dijo el empresario, “creo que lo puedes hacer”. “Pues bien, entonces”, contestó Blondin, “súbase a la carretilla”.
Creer significa en griego “aquello por lo que se vive”, es decir, debe ser el motor operante que dirija nuestras acciones, decisiones, y, en fin, nuestra conducta global y en sus detalles menudos, porque la fe sin obras es muerta[2], hasta poder decir que la fe es no sólo “aquello por lo que se vive” sino también “aquello por lo que se muere”.
Sin embargo, es patente la realidad –acerca de la cual no estamos exentos– que “el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época”[3] como bien hacía notar a su tiempo el Concilio Vaticano II.
¿Cuántos que dicen no profesar ninguna religión formal pueden decir en qué no creen? La pregunta viene porque hace algunos años, muchas personas que decían no tener fe sabían en qué no creían; hoy, aquellos que no tienen fe ni siquiera saben en qué no creen. Han abandonado todas las certezas, no tienen siquiera parámetros o principios o estándares por los cuales juzgar su propio agnosticismo.
Hoy en día, con la pandemia, los conflictos entre los distintos países, los escándalos y su consecuente inseguridad, éstos se han empezado a cuestionar sus propias dudas. Las palabras progreso, evolución y ciencia, que alguna vez los motivaban y enardecían dándoles la ilusión de fe, ahora los deja fríos.
“La fe no es como muchos creen”, dice el Ven. Fulton Sheen, “una confianza emocional”, como la del empresario americano del ejemplo citado arriba. “No es la creencia de que algo te va a pasar, ni siquiera es la voluntad de creer a pesar de las dificultades. Antes bien, la fe es la aceptación de una verdad basada en la autoridad de que es Dios quien la revela. Y, por lo tanto, presupone la razón”[4]. En este sentido señala el derecho propio que “la fe misma no puede prescindir de la razón ni del esfuerzo de pensar sus contenidos”[5].
De ahí que la condición para convertirse al catolicismo y perseverar en él es la total, completa y absoluta sumisión a la autoridad de Cristo y a su prolongación en la Iglesia. Por tanto, “un católico puede ser definido como el que hizo el increíble hallazgo de que Dios sabe más que él” [6].
La fe está relacionada a la razón como el telescopio al ojo, el cual no destruye la visión, sino que le abre nuevos mundos que de otra manera le estarían velados. Y siendo la fe una virtud, es por eso un hábito –no adquirido, como podría ser el nadar, sino un hábito infuso por Dios en el momento del Bautismo– y crece con la práctica: es decir, Dios la hace crecer por nuestra práctica, que dispone al aumento de la fe… pues si bien la fe es un don de Dios no se practica sola: tenemos que mover nuestra voluntad libremente en cada acto de fe. Y nuestro ideal es el llegar a un punto en su práctica, donde, como nuestro Señor en la Cruz, demos testimonio de Dios aun en medio del abandono y de la agonía de una crucifixión. Ese “es el espíritu de fe y de amor con el que deben vivir todos los miembros el misterio del Verbo Encarnado”[7].
“Estamos llamados a ser los hombres de fe que deben llevar y fortalecer en la fe a sus hermanos”[8]. Eso es lo nuestro. Por eso nos ha parecido dedicar estas páginas al tema crucial de la fe del sacerdote y del religioso, sometida no pocas veces al crisol de arduas pruebas, y que otras tantas veces se ve sacudida, debilitada, cuestionada, y corre el riesgo de quedar recluida a lo ritual, de volverse “acartonada” o – Dios no lo permita– de ser resquebrajada. La fe es esencial para ser santos y para evangelizar la cultura y sin ella, la labor misionera, por más loable que sea no deja de ser eso: una gran obra, pero carente de alma, de méritos, y de raíces firmes.
1. La fe
El Catecismo de la Iglesia Católica define la virtud de la fe de la siguiente manera: “La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe ‘el hombre se entrega entera y libremente a Dios’[9]. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios”[10]. Ahora bien, la virtud de la fe en el sacerdote adquiere una especificidad particular.
En el mundo actual hay un preocupante descenso de la fe. Fulton Sheen ya hace décadas y hablando de su propio país (pero nos parece que es algo que se aplica a muchos países), decía: “La causa principal del declive de la religión en América es el carácter irracional y sin fundamentación de la creencia. A menos que el fundamento sea sólido, la superestructura pronto tambaleará y se caerá. Hagan este experimento y pregúntenles a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos por qué creen, y la mayoría de ellos se hallarán incapaces de dar una razón”[11]. Por eso es casi instintivo recordar la frase del Verbo Encarnado: Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?[12]. Claro, esto no es sólo de ahora. Ya en el siglo XIX Kierkegaard podía escribir: “Desde hace mucho tiempo no hay bastante fe en el mundo, y esa es la razón por la que la fe no mueve al mundo”.
Ahora bien, si la vida de fe está lejos de ser vigorosa en nuestros contemporáneos, debiera por lo menos resplandecer en los sacerdotes, llamados como somos “a vivir, a creer y a comunicar la fe cristiana”[13], es decir, llamados a “ser testigos”[14], a ser maestros a la hora de no perder de vista “el carácter eminentemente sobrenatural de la fe y de la vida cristiana”[15].
Por eso decía San Pablo: Es preciso que los hombres vean en nosotros a los ministros de Cristo y a los administradores de los misterios de Dios. Lo que en los administradores se busca es que sean fieles[16]. Ser “fiel” significa ser hombre de fe. Lo que la gente espera de nosotros es la “fidelidad”. Sólo estaremos en condiciones de ofrecer un testimonio semejante si somos hombres de fe. Hace unos años ya, el Card. Ratzinger afirmaba: “El mundo tiene sed de conocer, no nuestros problemas eclesiales, sino el fuego que Jesús trajo a la tierra”[17].
Como miembros del Instituto, que se enorgullece de tener como elemento ‘no negociable’ adjunto al carisma el tener una visión providencial sobre la vida, no debemos limitarnos a percibir errores y peligros. Ciertamente que no se pueden ignorar tampoco los aspectos negativos o problemáticos, pero inmediatamente debemos esforzarnos por descubrir caminos de fe y de esperanza.
“En el corazón de un mundo que cambia –decía San Juan Pablo II– en el que persisten y se agravan injusticias y sufrimientos inauditos, estáis llamados a realizar una lectura cristiana [y, por tanto, de fe] de los hechos y de los fenómenos históricos y culturales. En particular debéis ser portadores de luz y de esperanza en la sociedad actual. No os dejéis engañar por optimismos ingenuos; por el contrario, seguid siendo testigos fieles de un Dios que ciertamente ama la humanidad y le ofrece la gracia necesaria para que pueda trabajar eficazmente en la construcción de un mundo mejor, más justo y más respetuoso de la dignidad de todo ser humano. El desafío que la cultura contemporánea plantea a la fe es precisamente este: abandonar la fácil inclinación a pintar escenarios oscuros y negativos, para trazar posibles vías, no ilusorias, de redención, liberación y esperanza”[18].
▪ La fe del sacerdote
Si bien la fe es propia de todo bautizado, la fe sacerdotal se distingue de la fe común de los cristianos.
Es sabido por todos Ustedes que en virtud de la gracia sacramental que el sacerdote recibe juntamente con el carácter, hay una suerte de modificación de la gracia habitual, por la que el recién ordenado queda habilitado para comportarse como “otro Cristo” es decir, queda “habilitado” para la moral configuración con Cristo por la imitación de las virtudes y sentimientos que tuvo Él[19].
Es clarísimo que el sacerdote, cualquiera sea, y sea que desempeñe su ministerio en la selva de una isla, en el silencio del claustro, postrado en una cama por la enfermedad o recorriendo pueblos rurales o las grandes ciudades, necesita una fe muy por encima de lo común para estar a la altura de su elevada misión. La fe del sacerdote, que se inserta en la del simple fiel cristiano, se dirige con predilección a los misterios que realiza, y va unida con el don personal de sí al Señor que se complace en servirse de él para su gloria y la santificación de los hombres.
Mons. Adolfo Tortolo afirmaba una vez: “Como sacerdotes nacimos de un misterio de fe, somos un misterio de fe, y debemos ser perennes testigos de la fe. La fe nos envuelve, nos penetra, nos nutre. Una vida sacerdotal sin fe es un verdadero contrasentido. Un sacerdote que no viviera de fe resultaría incomprensible, incluso para sí mismo. Y, por añadidura, sería perfectamente desgraciado en su vocación, de la que sólo experimentaría las privaciones sensibles sin gustar, como contrapartida, las inmensas riquezas sobrenaturales que acarrea”[20].
Acerca de estos tales se refería San Juan Pablo II en 1985 en Luxemburgo al dirigirse al clero: “No hay que negar que muchos hermanos se sienten inseguros en su sacerdocio[21]. La evolución de numerosos aspectos en la mentalidad de la gente y en las estructuras sociales hace que en muchos de vosotros surja el interrogante de si se hallará en el puesto adecuado o de si su sacerdocio continúa teniendo sentido. Esta inseguridad se acentúa aún más debido a la pregunta terrible de quién continuará la obra cuando las vocaciones sacerdotales son tan escasas; una preocupación por el futuro que a todos nos agobia. A estas tensiones interiores se puede reaccionar, por ejemplo: tomando posturas exageradas de rigidez o permisividad, desilusionándose o resignándose, limitándose a los mínimamente necesario en el desempeño ritual de la misión sacerdotal.
Desde una perspectiva humana, esas formas de comportarse pueden resultar comprensibles. Pero la respuesta que se adecua a nuestro sacerdocio es otra: la fe en el Señor, presente también en nuestros días; la confianza en su palabra: Echad las redes, palabra que tiene un valor especial para nosotros los sacerdotes. También es importante que seamos hombres de una fe firme. Recordemos lo que Jesús dijo a Pedro poco antes de salir hacia el monte de los Olivos: Simón… he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos[22]. No es ésta una función especial de Pedro; también lo es de cada uno de los sacerdotes frente a sus hermanos en el sacerdocio y frente a los fieles a los que ha sido enviado. La fe fortificada en el fuego de las pruebas y reconciliada en el perdón es una fuerza que también hoy es capaz de mover montañas. Esa fe nos anima a ir una y otra vez con espíritu misionero tras la oveja perdida. Con una fe así, nuestra vida sigue el camino de Cristo, muerto y resucitado: sólo de Él saca su sentido y su misión nuestra existencia sacerdotal”[23].
La fe es todo para un sacerdote, ella rige su vida, ella le da los principios que le sirven de guía al momento de actuar, de decidir, de iluminar, ella lo pone en contacto vivo con esa unión indisoluble que hay entre él y el Verbo Encarnado como enseña el Magisterio de la Iglesia: hay “un vínculo ontológico específico, que une al sacerdote con Cristo, Sumo Sacerdote y Buen Pastor”[24].
Por ello nuestro sacerdocio sólo puede desarrollarse y perdurar si se halla enraizado en el misterio pascual. El elemento determinante de nuestro sacerdocio no son los éxitos terrenos, sino la ley del grano de trigo que tiene que caer en la tierra y morir para poder dar fruto[25]. Por eso el misterio de la redención debe ser el gran tema de nuestras vidas. El mensaje de la salvación, que el sacerdote está encargado de proclamar para que todos los que lo oigan crean en él, deberá ser el objeto predilecto de su predicación. Y para esto, es necesario primero que él crea intensamente en ese mensaje.
La fe sacerdotal se dirige antes que nada a la Persona de Jesucristo. Por eso dicen nuestras Constituciones que para hacer recaer los efectos de la redención sobre las almas “es absolutamente imprescindible unirse a su Persona”[26]. De ahí que la devoción que el sacerdote ha de tener a Cristo deberá centrarse en el Verbo Encarnado como Dios y como Salvador y único Mediador de la salvación. Ministro de Cristo, llamado a asemejársele tanto en su vida interior como en su ministerio exterior, y a vivir íntimamente unido con Él, deberá poseer en su corazón una fe viva en el misterio del Verbo Encarnado y Redentor. La fe hará permanente su encuentro con Cristo, y el encuentro con Cristo necesariamente lo transformará. En otras palabras: la fe nos mueve a vivir en “santa familiaridad con el Verbo hecho carne”[27].
2. Los avatares de la fe del sacerdote
“Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios”[28], decíamos unos párrafos más arriba y lo mismo señala el derecho propio. Ahora bien, esa entrega es continuada, actualizada siempre de nuevo, progresiva, e implica un contacto sobrenatural que puede ser incesantemente intensificado.
Basta sólo con traer a la memoria el llamado de los apóstoles. Desde su primer llamado quedaron conquistados por Jesús. Hemos encontrado al Mesías[29], decían llenos de gozo. Eso ya era un acto de fe. Sin embargo, esa fe era incipiente y fue creciendo al compás de la intimidad con Cristo, y sólo luego de pasar por el escándalo de la cruz desembocó en la configuración plena a través del martirio.
Así también la fe del sacerdote normalmente habrá de crecer con el transcurso de los años.
Ahora bien, en este proceso de crecimiento e intensificación de la fe, no son pocas las batallas; batallas que se resumen en luchar por salvaguardar no sólo el depósito de la fe, manteniendo íntegro ese depósito en nuestros pensamientos siempre, a pesar de las múltiples contradicciones de moda, sino también en permanecer fiel a los compromisos asumidos. Es decir, fidelidad al carácter sacerdotal, fidelidad a nuestra misión, fidelidad a la Verdad, fidelidad a nuestra función sacerdotal en la Iglesia, fidelidad al carisma del Instituto en el que nos hemos consagrado a Dios.
No hay que escudriñar mucho para darse cuenta de que mantener esta fidelidad no es tarea fácil. El enemigo de nuestras almas, el espíritu del mundo y nuestra propia miseria están siempre pugnando para debilitarla, adormecerla y darle el golpe mortal. Uno de los obstáculos más comunes para la intensificación de nuestra fe, sobre todo cuando ya han pasado algunos años de sacerdocio, es la rutina que se vuelve como una polilla de la fe sacerdotal. La rutina en el ministerio es lo que más a menudo paraliza o adormece nuestra fe. Por eso siempre debemos pedir –como hermosamente enseña el derecho propio– “el fervor espiritual, la alegría de evangelizar, incluso cuando tengamos que sembrar entre lágrimas”[30]. Y no sólo hay que pedir esta gracia, sino que hay que disponerse a ella moviéndose en contra de la rutina. No olvidemos que, como solía repetir San Juan Pablo II, “¡la fe se fortalece dándola!” y hay que tener iniciativa e inventiva para que esa fe llegue a tantas almas como más y mejor se pueda. Y para eso, hay que sacrificarse.
Asimismo, resulta de capital importancia alimentarse continuamente con la riqueza de la fe para que su alegría peculiar no se vea comprometida en momentos de dificultad, aridez y de sufrimiento. Nuestra fe no es una especie de depósito que se posea y se conserve sin esfuerzo, independientemente de la voluntad, o que esté inmune a las circunstancias adversas o al ambiente en que vivimos. Es más bien un tesoro que hay que proteger, defender y compartir con todos.
En esta lucha por permanecer firmes en la fe[31] no deben espantarnos las pruebas, pues ellas son parte del programa. No pocas veces esas pruebas que Dios, como Padre amoroso, no sólo permite que nos sucedan, sino que Él mismo quiere para nosotros, nos ponen en una crisis, nos dejan en la disyuntiva como al empresario americano de la anécdota: o salimos corriendo o hacemos el acto de fe.
Eso, por un lado. Por otro lado, quisiéramos advertir sobre uno de los obstáculos que nos puede sobrevenir de parte del enemigo de nuestra alma y que es un obstáculo que suele ser bastante efectivo en nuestro peregrinar de la fe, y es el desaliento.
Así lo indica el mismo Magisterio de la Iglesia: “Este Sagrado Concilio, aun teniendo presente los gozos de la vida sacerdotal, no puede olvidar las dificultades en que se ven los presbíteros en las actuales circunstancias de la vida de hoy. […] Porque los nuevos impedimentos que obstaculizan la fe, la aparente esterilidad del trabajo realizado, y la acerba soledad que sienten pueden ponerles en peligro de que decaigan sus ánimos”[32].
El desánimo es un arma potente en manos del demonio[33]. El desánimo, si llega a invadirnos y se queda en nosotros insistentemente, puede detenernos o paralizarnos en nuestro camino hacia Dios. Cristo mismo se lo advirtió a Santa Faustina: “has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada que te quitan la posibilidad de ejercitarte en las virtudes”[34].
Esta estrategia del maligno es particularmente insidiosa porque a veces no es fácilmente perceptible la mano del demonio, así como tampoco resulta evidente que nos estamos apartando de Dios. Son muchas las situaciones, estados del alma, circunstancias particulares e insidias del diablo que pueden llevar a un alma al desaliento. A algunas almas les muestra todas sus deficiencias e ineptitudes para dejarla completamente paralizada: a éstas les insinúa que como el alma no está perfectamente ordenada en sus pensamientos, en sus inclinaciones, en sus afectos, entonces no hay progreso espiritual. En efecto, el diablo niega el carácter peregrinante de nuestras vidas. Falsamente establece: progreso total o no hay progreso. El mensaje del maligno en este caso es que no hay futuro y no hay potencial en este camino. Consecuentemente, nos paraliza, nos inmoviliza y podemos sucumbir en el más apabullante de los desalientos.
En otros, el desánimo se sigue tras el cansancio. La dimensión tentadora entra en el cansancio cuando el diablo agarra ese cansancio y lo usa para decirnos que tendríamos que dejar de hacer lo que estamos llamados a hacer: sentarnos a escuchar confesiones antes de la misa, estudiar como parte de la formación permanente, perseverar en la oración a pesar de las grandes arideces, ponerle garra al apostolado, secundar buenas iniciativas… Dicho en otras palabras, el diablo busca empujar al alma hacia un descorazonamiento y un estado de desánimo tal que de ahí al abandono de sus compromisos (votos religiosos, actividades propias del ministerio) y de la misión que se le ha encomendado, no haya más que un paso.
Hay que darse cuenta de que al diablo le gusta explotar el cansancio por la duración de la prueba como si fuese una mina de desaliento, de pesar, de frustración, queriendo frenar las iniciativas, llenando de incertidumbres el camino, sembrando de tentaciones de futuro los días y las noches mientras resuena en el fondo del alma el ¿hasta cuándo Señor, hasta cuándo?
Otro modo en que el desaliento trabaja en nuestras vidas es por el sentirse sobrepasado. El alma experimenta como una impotencia, por ejemplo, cuando cierta combinación de circunstancias (apostolado, salud, familia, comunidad, la falta de tiempo, lo que sea) parecen conspirar para confundirnos y mantenernos por tierra. Claro, todas esas cosas crean el caldo de cultivo perfecto para el desaliento. El diablo lo sabe y por supuesto quiere llevarnos a que nos ‘desliguemos’ de todo eso haciéndonos sentir impotentes y agobiados ante las demandas y exigencias de nuestro ministerio sacerdotal.
También el desaliento puede venir por la intimidación, es decir, como fruto de la persecución, de la hostilidad, de los escándalos eclesiales y de todas esas circunstancias que pueden resultar intimidantes y nos dejan tambaleando. Fíjense que el demonio trabaja en ambos, perseguidores y perseguidos. En los perseguidores animándolos a la persecución; a los perseguidos los desanima. Lo que quiere es que no se proclame nuestra fe, que Cristo no sea alabado hasta los confines del mundo: quiere alejar a los misioneros de la sublime obra de la salvación de las almas, quiere causar división y dispersarlos.
Y, por último, podríamos mencionar aquí, que el diablo nos inyecta el desaliento debido a nuestra inefectividad de producir un cambio efectivo. Noten Ustedes, por lo que venimos diciendo, que el desaliento ataca especialmente a las personas que tienen grandes ideales y que quieren hacer algo bueno. Precisamente porque saben lo que podría ser y perciben cierto futuro potencial, el fracaso en la realización de esas aspiraciones los desalienta mucho. Les pasa a los que atienden a los pobres, pero ven que la pobreza no se acaba a pesar de sus esfuerzos continuos; en consecuencia, como no están produciendo un cambio efectivo, la posibilidad se vuelve imposibilidad y entonces surge el desaliento.
Los religiosos somos especialmente inclinados a este tipo de desaliento. Porque muchas veces los resultados que se esperan del trabajo pastoral raramente coinciden con nuestras expectativas. Pero hay que darse cuenta de que en esto uno planta la semilla y puede ser que tome mucho tiempo y requiera mucha paciencia hasta que dé fruto: depende de Dios. El Beato Charles de Foucauld (que próximamente será canonizado) por ejemplo, murió en 1916 en manos de unos rebeldes de la misma tribu a la que él había ido a servir. Tuvo aparentemente poquísimos frutos apostólicos durante su vida. Pero él se mantuvo en su compromiso. Se quedó en su ‘pequeño Nazareth’ en el desierto de Sahara sirviendo a los que Dios le había encomendado. Y claro, él también era tentado a desilusionarse, pero presten atención a su respuesta: “Uno se ve tan miserable aun después de tantas bendiciones −dice él−. Sin embargo, uno no debe entristecerse sino mirar por encima de todo a nuestro Amado Señor… La esperanza es una obligación −porque la caridad lo espera todo− la esperanza no es otra cosa que la fe en la bondad de Dios”[35]. Y luego en otra parte dice: “tenemos que trabajar continuamente, sin desanimarnos, en contra de nosotros mismos, del mundo y del demonio hasta el fin del tiempo. Trabajar, rezar y sufrir −este es nuestro método”[36]. Y nosotros podríamos agregar también el ser muy devotos de la Virgen, sin la cual la obra de la evangelización para nosotros es imposible.
Ciertamente que son muchas y muy diversas las maneras en que nuestra fe puede ser probada porque como sabiamente nos indica el derecho propio “sólo Dios conoce… los secretos resortes que es preciso mover para llevarnos al cielo”[37]. No hay que espantarse. También la fe de los apóstoles fue puesta a prueba de muchas y diversas ocasiones, pero principalmente por el espectáculo de la cruz. También nuestra fe, aunque seamos sacerdotes, mantiene siempre su carácter de prueba. No olvidemos de que somos parte de la Iglesia militante. El ejercicio del sacerdocio es un ejercicio continuado de la fe: creer en la presencia de Cristo más allá de la pobreza de los signos sacramentales, creer en el Señorío de Cristo más allá de la indignidad de sus representantes en la tierra. Por el hecho de estar más entrañados en el misterio de la Iglesia, conocemos la miseria de sus hombres mucho mejor que los fieles en general, y en este sentido nuestro acto de fe se hace más heroico, más desnudo, más independiente de apuntalamientos humanos y, por tanto, con más renunciamientos.
Muy consciente de esto, San Juan Pablo II cuando visitó Argentina en el año 1982 en una Catedral de Buenos Aires repleta de sacerdotes y religiosos les dijo: “La garantía del carácter eclesial de nuestra vida es la unión con el obispo y con el Papa. Tal unión, fiel y siempre renovada, puede a veces ser difícil e incluso comportar renuncias y sacrificios. Pero no dudéis en aceptar unos y otros cuando sea preciso. Es el ‘precio’, el ‘rescate’[38] que el Señor os pide, por Él y con Él, por el bien de la multitud y de vosotros mismos”[39].
Esta prueba de fe de la que venimos hablando, a veces acentuada por los escándalos eclesiales, existió, existe y existirá hasta el fin de los tiempos para todos los sacerdotes de la historia. Pero es quizás más dura para el sacerdote de nuestro tiempo, que ha de ejercer su ministerio en un ambiente a menudo descristianizado o agnóstico. Hoy en día, “los ministros de la Iglesia, e incluso muchas veces los fieles cristianos, se sienten en este mundo como ajenos a él, buscando angustiosamente los medios idóneos y las palabras para poder comunicar con él”[40]. El materialismo ideológico y practico, el hedonismo, lo han invadido todo, y se imponen a las gentes por las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Por tanto, no debiera sorprendernos que nuestro mensaje de conversión no sea siempre bien recibido o parezca no dejar huella en las almas. Por eso, lo primero, lo más importante que se le pide al sacerdote es que se mantenga firme en su fe, que resista valientemente al contagio de los criterios mundanos. No os conforméis a este mundo[41], decía ya San Pablo. No es el mundo quien debe “conformar” al sacerdote; por el contrario, es el sacerdote quien debe “conformar” al mundo, darle una conformación coherente con el espíritu del Evangelio, ya que para esto está en el mundo, para esto es sacerdote. Y, en segundo lugar, debemos seguir haciendo cuanto esté en nuestro poder por presentar la Verdad, la doctrina de la Iglesia, la Palabra de Dios con la mayor eficiencia posible. ¡Sin desanimarnos nunca! El reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en la tierra, y ya duerma, ya vele, de noche y de día, la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo[42]. “Gastar la vida en el servicio del pueblo de Dios mediante la palabra y los sacramentos, esta es vuestra gran tarea”, afirmaba paternalmente nuestro Padre Espiritual, “vuestra gloria, y vuestro tesoro”[43].
Frente a la aparente victoria del mundo –del espíritu del mundo–, el sacerdote afirmará su convicción de que por sus débiles manos pasa una fuerza divina, sobrenatural, capaz de pulverizar la mole del mundo, de ese mundo que en última instancia es, a pesar de todas las apariencias, vacío y superficial; afirmará la convicción de que tiene en sus manos la honda capaz de derribar al gigante Goliat. Habrá de acordarse del ejemplo de San Pablo, quien jamás se avergonzó del Evangelio[44] y decía sé en quién he creído[45]. Deberá repetir la frase del discípulo amado: Ésta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe[46]. Frente a un mundo que lo rechaza, y que pretende recluirlo, tenerlo por loco, su fe deberá hacerse heroica, para no renunciar, para no dimitir, para no amenguar, para no ceder a la tentación de acomodarse con el mundo, de servir a dos señores. Sólo así podría decir, cuando llegue el momento de su muerte: He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe[47].
La fe nos afirma que la última palabra es el triunfo de Dios.
3. Las cualidades de la fe del sacerdote
De lo dicho hasta aquí, se ve cómo la fe del sacerdote debe ser mucho más perfecta que la del laico. Y en nuestro caso particular –como sacerdotes de nuestro querido Instituto– el derecho propio nos detalla notas particulares de nuestra fe aprendidas de la Virgen Madre de Dios: viva, firme, intrépida, eminente, heroica, convencida, en absoluta sintonía con la doctrina propuesta por la Iglesia Católica, penetrante, triunfante sobre el mundo y el mal, constructora de cosas grandes, iluminadora de la vida, que fortalece, anima, conforta y excluye el miedo[48].
Es decir, no es el mundo, ni la sensibilidad poco mortificada, la que le dicta al sacerdote sus criterios, sino que éste deberá obrar lo que debe, ya que ha sido llamado no para agradar al mundo sino a Dios, de modo que todo lo que haga lo ha de hacer con toda el alma, sabiendo que lo hace para el Señor y no para los hombres[49].
El P. Alfredo Sáenz, afirma que tres cualidades deberán signar la fe del sacerdote: será sólida por su firmeza, esclarecida por su profundidad, y operante por su irradiación.
▪ Sólida
“Los sacerdotes hemos sido llamados no sólo a vivir en la fe sino también a constituir algo así como puntos de referencia para la fe de nuestro pueblo, ‘siendo los testigos valientes de la verdad enseñada por la Iglesia, para que los cristianos no sean arrastrados por todo viento de doctrina’[50]. Nuestra fe deberá ser pura como un lirio, pero fuerte como un roble. Sobre la solidez de nuestra fe se asentará la fe del pueblo que nos ha sido confiado”[51]. Y debemos permanecer unidos en la firmeza de la verdad apoyados en la piedra angular que es Cristo, fundamento último de nuestra fe y motivación suprema de nuestra vida. “No podemos ser como aquellos a los que fustigaba el apóstol que siempre están aprendiendo sin llegar jamás al conocimiento de la verdad[52]. Antes de ser Papa, decía Juan Pablo I: ‘La verdad no es una liebre tras la cual se corre siempre sin nunca alcanzarla’. Un sacerdote que no vive de certezas, sino que siempre está como tanteando el camino o mezclando su fe con sutilezas humanas, acaba por debilitar la fe de sus fieles”[53].
“Nada más comprometedor que la fe. Creer es entregarse, sin reservas. ‘Por eso –escribe Mons. Adolfo Tortolo– la fe a medias, como la superficialidad en la fe, son estados en sí mismos anómalos, que conflictúan, destrozan y esterilizan’. La robustez de nuestra fe está en estrecha relación con la integridad de nuestra fe. […] Juan Pablo II lo ha dicho con la claridad que le es característica: ‘Vuestro pueblo, sencillo e inteligente, espera de vosotros esa predicación íntegra de la fe católica, sembrada a manos llenas en el terreno fértil de una fe tradicional y acogedora, de una piedad popular que, si necesita siempre ser evangelizada, es ya campo surcado por el Espíritu para acoger esa evangelización y catequesis.
Las circunstancias dolorosas que atraviesan vuestros países, ¿no son una exigencia de intensificación de esa siembra? ¿No pide vuestro pueblo razones para creer y para esperar, motivos para amar y para construir, que sólo pueden venir de Cristo y de su Iglesia?
Por eso no defraudéis a los pobres del Señor que os piden el pan del Evangelio, el alimento sólido de la fe católica segura e íntegra, para que sepan discernir y elegir ante otras predicaciones e ideologías que no son el mensaje de Jesucristo y de su Iglesia’[54]. […] ‘Las personas que os han sido confiadas os buscan para tener certezas sólidas, palabras que no pasan, valores absolutos. Dios es la única certeza… Queridísimos, os pido que defendáis esta fe, que la alimentéis y reforcéis cada día. Sois los ‘profesionales’ de la fe, los especialistas de Dios. […] Que la insidia de la duda no se infiltre en vosotros, ni permitáis que el cansancio o la desilusión empañen ese frescor de donación que exige la vocación sacerdotal’[55]”[56]
Esto es lo que se nos pide: que seamos fuertes en la fe[57].
▪ Esclarecida
Porque se trata de una fe ilustrada, teológica, capaz de iluminar. Por eso, “quedaría incompleta la imagen del sacerdote católico, […] si no destacáramos otro requisito importantísimo que la Iglesia exige de él: la ciencia. El sacerdote católico está constituido ‘maestro en Israel’. Por haber recibido de Cristo el oficio y misión de enseñar la verdad. No sea que caigamos bajo la amenaza de Dios: Por haber tú rechazado el conocimiento de las cosas santas te rechazaré yo a ti de mi sacerdocio[58]”[59]. Si esto se dice de todo sacerdote católico, cuánto más de nosotros a quienes se nos ha encomendado la obra de la evangelización de la cultura que de por sí “exige una fe esclarecida por la reflexión continua que se confronta con las fuentes del mensaje de la Iglesia y un discernimiento espiritual constante procurado en la oración”[60].
De aquí la necesidad que tenemos de formarnos bien en la doctrina, no dando nunca por terminada la tarea de formación intelectual. En efecto, la Presbyterorum Ordinis, n. 19, nos exhorta a recordar que en el rito de la ordenación el obispo recomienda a los presbíteros que sean “maduros en la ciencia”, porque “la piedad sin la verdad es débil, y la verdad sin la piedad es árida y seca”[61].
Es una realidad que a menudo los estudios sagrados permanecen un poco al margen de nuestra vida interior y personal. ¿No se da el caso de sacerdotes que viven en constante contacto con los misterios de la fe, pero que no piensan en ellos, ni se preocupan por penetrarlos siempre más? Cuántos pasan la vida en medio de realidades divinas: en el altar, en el confesionario, en el ambón, predicando Ejercicios, estando en contacto permanente con el mundo sobrenatural, pero como su fe no es ilustrada ni tiene raigambre teológica, viven hambrientos en medio de la abundancia.
▪ Operante
La fe ilustrada no queda ociosa ni estéril. Se hace operante. Es como un brasero encendido que irradia luz y calor. La fe de un sacerdote se hace operante cuando es capaz de irradiar la verdad y expeler el error.
En este sentido, nuestro primer deber será siempre la proclamación de la verdad. San Juan Pablo II, en un discurso a un grupo de seminaristas, que parecería dirigido a un grupo de los nuestros, les decía: “Hay que prepararse para poder iluminar cristianamente las situaciones humanas de hoy, sobre todo en el campo de los derechos humanos fundamentales, de la familia, de la juventud, de los sectores ideológicos y culturales, etc., hasta llegar a impregnar con el Evangelio los centros neurálgicos de nuestra sociedad”[62].
El gran amor a la verdad que debemos profesar trae como contrapartida el combatir con todas las fuerzas el error, en medio de un mundo que cree que el error posee entre los hombres iguales derechos que la verdad[63]. Por esta razón es propio de todo sacerdote del Instituto el esforzarse por ser “hombres con discernimiento propio y caudalosos de espíritu”[64].
De aquí que San Juan Pablo II les recomendaba a los sacerdotes: “Sostenido por la Palabra de Dios, el sacerdote debe revelarse como un hombre de discernimiento y un auténtico maestro de la fe.
Sí, debe ser, sobre todo en nuestra época, un hombre de discernimiento. Y esto porque, como sabemos todos, el mundo moderno ha realizado grandes progresos en el campo del saber y de la promoción humana, pero éste se halla también inundado de un gran número de ideologías y de pseudovalores que, a través de un lenguaje falaz, logran muy a menudo seducir y equivocar a muchos de nuestros contemporáneos. No sólo hay que saber no sucumbir ante ellos, esto es demasiado evidente, sino que la función de los Pastores es también formar el juicio cristiano de los fieles[65] para que también ellos sean capaces de sustraerse a la fascinación engañosa de estos nuevos ‘ídolos’”[66].
Asimismo, el papa Pío XI había aludido a este tema al escribir: “Es también deber del sacerdote despejar los entendimientos de los errores y prejuicios en ellos amontonados por el odio de los adversarios. Al alma moderna, que con ansia busca la verdad, ha de saber demostrársela con una serena franqueza; a los vacilantes, agitados por la duda, ha de infundir aliento y confianza, guiándolos con imperturbable firmeza al puerto seguro de la fe, que sea abrazada con un pleno conocimiento y con una firme adhesión; a los embates del error, protervo y obstinado, ha de saber hacer resistencia valiente y vigorosa, a la par que serena y bien fundada”[67].
Cuando la fe del sacerdote es así, solida, esclarecida y operante, entonces se hace comunicativa y conquistadora, con el poder avasallante que caracteriza a las convicciones arraigadas.
“El buen sacerdote”, dice San Manuel González, “sabe muy bien que, mientras le queden ojos para llorar, manos con que mortificarse y cuerpo que afligir, no tiene derecho a decir que ha hecho todo lo que tenía que hacer por las almas que le están confiadas”[68].
******
Especialmente en el ejercicio de la fe mientras caminamos en este valle de lágrimas nosotros los miembros del Instituto “debemos tomar ejemplo de la Santísima Virgen”[69]. La existencia terrena de María fue un camino de fe, esperanza y caridad, un camino ejemplar de santidad, que al igual que nosotros conoció el impulso del fiat, el júbilo del Magnificat, mas supo mantener su recogimiento en las actividades diarias y perseveró en la noche profunda de la Pasión hasta la participación en la alegría de su Divino Hijo en el alba radiante de la Resurrección.
“Viva en fe y esperanza, aunque sea a oscuras, que en esas tinieblas ampara Dios al alma”[70], es el aviso de San Juan de la Cruz.
Y cuando las pruebas contra la fe embistan al alma con toda su fuerza, volemos al Corazón de Jesús que desde el Sagrario nos dice: “He aquí que yo estoy con vosotros… Sí, ahí está Él. Ya sabes quién es Él. Es Jesucristo, el Hijo de Dios y de María, vivo, real, como está en los cielos, con unos ojos que te miran y te sonríen; con una boca que, sin moverse, te habla; con unas manos que se levantan para bendecirte y se bajan para posarse sobre tu cabeza cansada; con unos brazos que se abren para abrazarte y, sobre todo, con un Corazón con espinas de olvidos, de ingratitudes, de sacrilegios… y llamas de amores… incansables, eternos…
Pues todo ese Jesucristo con su grandeza de Dios y sus ojos y su boca y sus manos y su Corazón de hombre, con sus virtudes de Santo, con sus méritos de Redentor, con sus promesas de Padre, con su sangre de Víctima, ¡tuyo es! Así, sin hipérboles, ni exageraciones de lenguaje, ¡tuyo es! Y eso quiere decir que cuando te sientas débil ante el empuje de tus enemigos, tienes derecho a contar con su omnipotencia. Que, cuando las ingratitudes de los hombres o los pecados tuyos te hagan llorar, tienes derecho a postrarte ante Él y abrazarte a sus rodillas y pedirle que, posando su mano bendita sobre tu cabeza, te perdone y los perdone a ellos. Quiere decir que, cuando encuentres un corazón, frío y duro como el mármol, que no quiera convertirse, tienes derecho a tomar un poco de aquel fuego de su Corazón y derretir aquella piedra. Quiere decir que, cuando siembres y no recojas, cuando prediques y no te oigan, cuando bendigas y te maldigan, tienes derecho a pedirle milagros de paciencia, de humildad, de caridad, de celo… Quiere decir, en suma, que, cuando las amarguras te ahoguen y tu mano no pueda levantarse para bendecir a tanto ingrato, y en tus ojos se sequen las lágrimas y las fuerzas te falten, y no quede parte sana en tu cuerpo de tantos golpes, ni fibra viva en tu corazón de tanto sufrir, tienes derecho a pedirle que te lleve… que te trasplante al cielo para vivir con Él siempre, siempre… Dime, hermano mío, quien quiera que seas y sufras lo que sufras, ¿te atreverás a decir que estás solo?”[71].
Por todo esto podríamos concluir este escrito pidiendo la gracia expresada en el consejo que San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, escribiese a su amigo San Policarpo de Esmirna (también obispo y mártir) a quien le decía lo siguiente: “Los tiempos requieren de ti que aspires a alcanzar a Dios, juntamente con los que tienes encomendados, como el piloto anhela prósperos vientos, y el navegante, sorprendido por la tormenta, suspira por el puerto. Sé sobrio, como un atleta de Dios. El premio es la incorrupción y la vida eterna, de cuya existencia también tú estás convencido… Que no te amedrenten los que se dan aires de hombres dignos de todo crédito y enseñan doctrinas extrañas a la fe. Por tu parte, mantente firme como un yunque golpeado por el martillo. Es propio de un grande atleta el ser desollado y, sin embargo, vencer. Pues ¡cuánto más hemos de soportarlo todo nosotros por Dios, a fin de que también Él nos soporte a nosotros! Sé todavía más diligente de lo que eres. Date cabal cuenta de los tiempos. Aguarda al que está por encima del tiempo, al intemporal; al invisible, que por nosotros se hizo visible; al impalpable, al impasible, que por nosotros se hizo pasible; al que en todas las formas posibles sufrió por nosotros … ¡Mantente firme!”[72].
Que la Madre del Verbo Encarnado y Madre nuestra nos conceda la gracia de permanecer firmes en la fe, como la de Ella al pie de la Cruz. Que así sea.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Blondin (español: https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Blondin)
[2] St 2, 17.
[3] Gaudium et Spes, 43. Citado en Constituciones, 26.
[4] The Seven Virtues. Citado en The Cries of Jesus on the Cross – An Anthology, p. 196. [Traducido del inglés]
[5] Constituciones, 220.
[6] The Seven Virtues. Citado en The Cries of Jesus on the Cross – An Anthology, p. 196. [Traducido del inglés]
[7] Cf. Constituciones, 33.
[8] Constituciones, 223.
[9] Dei Verbum, 5.
[10] Catecismo de la Iglesia Católica, 1814.
[11] The Seven Virtues. Citado en The Cries of Jesus on the Cross – An Anthology, p. 196. [Traducido del inglés]
[12] Lc 18, 8. A partir de este punto seguimos libremente a Alfredo Sáenz, In Persona Christi, pp. 97-114.
[13] Constituciones, 226.
[14] Constituciones, 265.
[15] Directorio de Espiritualidad, 120.
[16] 1 Co 4,1-2.
[17] Intervención en la X Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, (6/10/2001).
[18] Al congreso mundial de Institutos seculares en Roma, (28/8/2000).
[19] Cf. Flp 2,5.
[20] Citado por Alfredo Sáenz, In Persona Christi, p. 99.
[21] El énfasis es del Santo Padre.
[22] Lc 22,31-32.
[23] Al clero, religiosos y laicos en Luxemburgo (16/05/1985).
[24] Pastores Dabo Vobis, 11.
[25] Cf. Jn 12, 24.
[26] Constituciones, 210.
[27] Constituciones, 231.
[28] Dei Verbum, 5; citado en Directorio de Espiritualidad, 73.
[29] Jn 1,41.
[30] Directorio de Misiones Ad Gentes, 144.
[31] 1 P 5,9.
[32] Presbyterorum Ordinis, 22.
[33] Tomado libremente de Louis Cameli, The Devil You Know Not. (Traducido del inglés)
[34] Diario de la Divina Misericordia en mi alma, [1488]. (Diálogo entre Dios misericordioso y el alma que tiende a la perfección).
[35] Beato Charles de Foucauld, Writings Selected with an Introduction, ed. Robert Ellsberg (New York: Orbis, 1999), pp. 72-73.
[36] Ibidem.
[37] Cf. Directorio de Espiritualidad, 67.
[38] Cf. Mc 10, 45.
[39] A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Buenos Aires (11/06/1982).
[40] Presbyterorum Ordinis, 22.
[41] Rm 12, 2.
[42] Mc 4, 26-27.
[43] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Edimburgo (31/05/1982).
[44] Cf. Rm 1, 16.
[45] 2 Tim 1, 12.
[46] 1 Jn 5, 4.
[47] 2 Tm 4, 7.
[48] Cf. Directorio de Espiritualidad, 76.
[49] Col 3, 23.
[50] San Juan Pablo II, Al clero francés, París (30/05/1980).
[51] Alfredo Sáenz, In Persona Christi, p. 108.
[52] 2 Tm 3, 7.
[53] Alfredo Sáenz, In Persona Christi, p. 108.
[54] Discurso a los sacerdotes de América Central, El Salvador (06/03/1983).
[55] San Juan Pablo II, Alocución a los sacerdotes y religiosos en Bari, Italia (11/03/1984).
[56] Alfredo Sáenz, In Persona Christi, p. 109.
[57] 1 Pe 5, 9.
[58] Os 4, 6.
[59] Ad Catololici Sacerdotii, 62.
[60] Directorio de Espiritualidad, 51.
[61] Suárez; citado por Alfredo Sáenz, In persona Christi, cap. 4.
[62] Alocución a los seminaristas españoles, 1982.
[63] Cf. Constituciones, 178.
[64] Consituciones, 268.
[65] Cf. 1 Tim 5, 21; 1 Jn 4, 1.
[66] Discurso a los sacerdotes y religiosos de Kinshasa, Zaire (04/05/1980).
[67] Ad Catolilici Sacerdotii, 44.
[68] El Rosario sacerdotal, 2479.
[69] Directorio de Espiritualidad, 76.
[70] San Juan de la Cruz, Epistolario, carta 20, A una Carmelita Descalza escrupulosa por Pentecostés de 1590.
[71] San Manuel González, Lo que puede un cura hoy, 1639.
[72] Caps. 1, 1-4,3: Funk 1, 247-249.