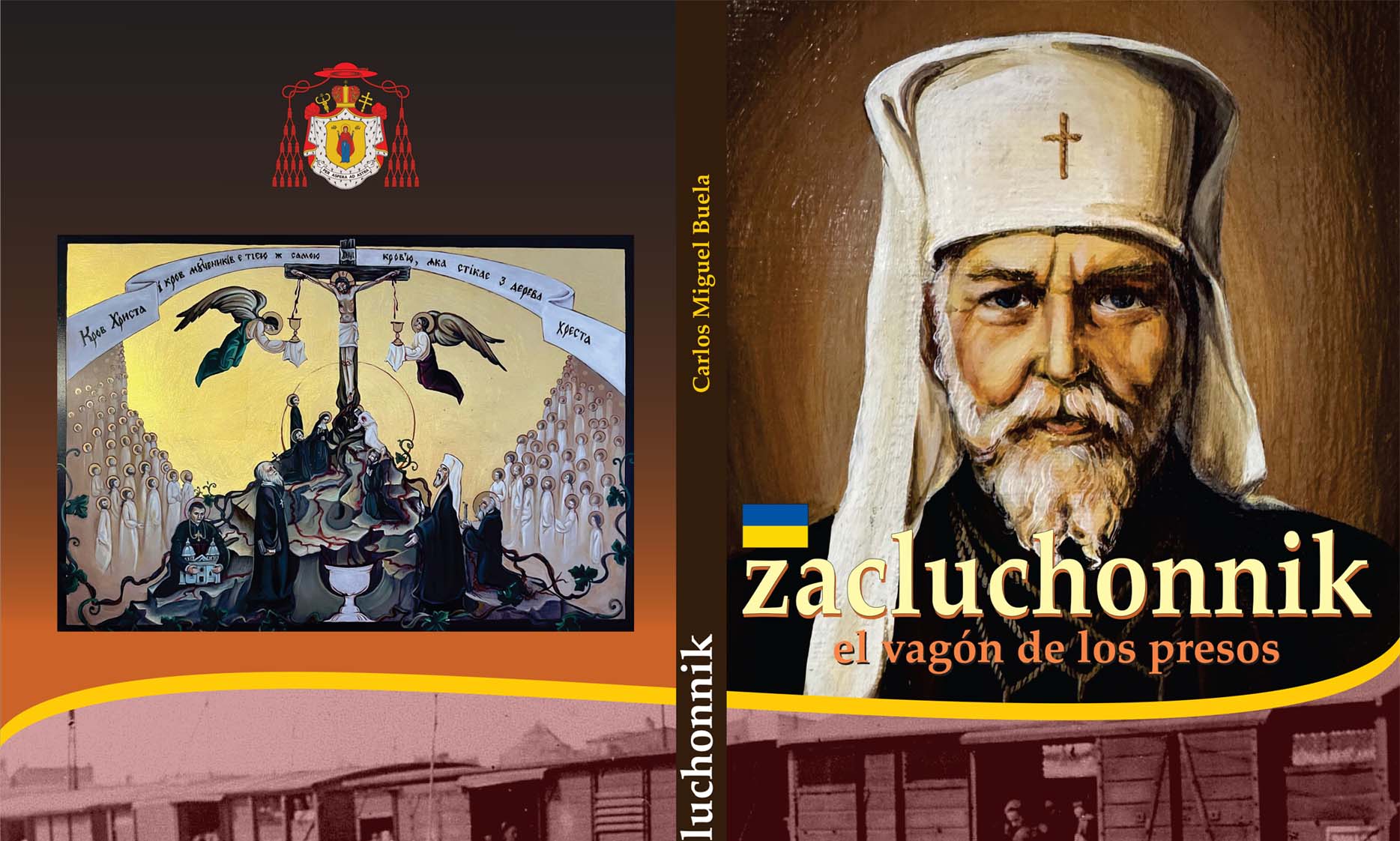“¡No tengáis miedo!”[1]
San Juan Pablo II
Durante el mes de octubre que hoy comenzamos se eleva insigne la celebración de la santa memoria de nuestro querido San Juan Pablo II, el papa Magno, el Padre Espiritual de nuestra Familia Religiosa (quien nos inspiró, nos guio, nos acompañó, nos defendió y nos protegió siempre).
Cada uno de los miembros del Instituto tiene el orgullo de confesarle “Padre” de nuestra Familia Religiosa no sólo por el vínculo de profundo afecto que nos une a él, sino por la relación del todo especial que a lo largo de la historia –y por designio misericordioso de la Providencia Divina– ha unido indefectiblemente nuestros Institutos a su persona, como Vicario de Cristo, y a su magisterio.
Muestra de ello es el hecho de que el derecho propio se halla colmado de citaciones provenientes del abundantísimo magisterio Petrino del Papa polaco (en efecto, hay más de 1.000 citaciones explícitas de San Juan Pablo II en las Constituciones y Directorios). Y el mismo derecho propio en el Directorio de Vocaciones declara firme y contundentemente que le “consideramos como el Padre de nuestra Congregación, ya que su espléndido Magisterio siempre fue para nosotros fuente fecunda en que abrevamos nuestra sed de fidelidad al Señor”[2].
Más aún, nuestro querido Instituto nació bajo su pontificado. Y a lo largo de los 21 años que vivió bajo su pontificado, el Instituto experimentó la solicitud paternal con que lo protegió ante las distintas amenazas y peligros a los que se vio sujeto mientras apenas empezaba a desarrollarse. Por eso, en verdad podemos decir que San Juan Pablo II nos engendró con sus escritos y su magisterio, y con esmerados esfuerzos nos cuidó como el Buen Pastor que apacienta a sus ovejas con justicia[3] infundiéndonos ánimo siempre para seguir adelante y vivir en la esperanza, “sin dejarnos vencer por el desaliento, por el cansancio, por las críticas. Porque es el Señor quien está con vosotros, pues os eligió como instrumentos suyos para que, en todos los campos del apostolado, deis fruto y vuestro fruto perdure”[4].
Así entonces, la historia de nuestro Instituto está sembrada de encuentros alentadores con el Santo Pontífice y se complace en contar las numerosas intervenciones con las que él siempre demostró no sólo su aprobación sino su deseo de “que este Instituto vaya adelante”[5].
Siempre destellarán su luz apacible sobre nuestras almas aquellas palabras que su Santidad les dijo a los nuestros cuando luego de la misa privada con él[6], y después de haber conversado con ellos acerca del Instituto en una sala contigua, ya al despedirse afirmó: “Lo de Ustedes nos da más esperanza”[7].
Varios años han pasado ya de aquellos confortadores encuentros con el ahora San Juan Pablo II. Nuestra pequeña Familia Religiosa ha pasado períodos no exentos de tensiones y pruebas, pero no podemos negar que han sido tiempos de grandes logros, de florecimiento en vocaciones, de expansión misionera, de consolidación en el carisma y de afianzamiento en nuestra espiritualidad.
No desconocemos, sin embargo, que los tiempos actuales trajeron consigo sus adversidades y dificultades. Mas estas pruebas no deben inducirnos al desánimo. Ya que como decía el mismo Juan Pablo Magno: “Es preciso más bien comprometerse con nuevo ímpetu, porque la Iglesia necesita la aportación espiritual y apostólica de una vida consagrada renovada y fortalecida”[8].
Así pues, la presente carta está escrita con el mismo espíritu que animaba la carta dirigida por el Concilio de Jerusalén a los cristianos de Antioquía, y tenemos la esperanza de que se repita también hoy la misma experiencia vivida entonces: La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento[9].
Sirvan también estas pobres líneas como sentido homenaje y agradecimiento perenne a quien nos enseñó a ser testigos de la esperanza que no defrauda[10] aún cuando “parece que se nos quita toda esperanza”[11].
1. La esperanza cristiana
Nuestro querido San Juan Pablo II decía una vez hablándole a los sacerdotes y religiosos: “La esperanza para los cristianos y mucho más para los consagrados, no es un lujo, es un deber. Esperar no es soñar, al contrario, es dejarse agarrar por Aquel que puede transformar el sueño en realidad”[12].
De hecho, por la profesión religiosa estamos llamados a dar prueba de la trascendente esperanza cristiana contenida en nuestra misma consagración. Acaso ¿no decimos en nuestra fórmula de profesión: “casto, por el Reino de los Cielos, pobre, manifestando que Dios es la única riqueza verdadera del hombre, y obediente, hasta la muerte de cruz para seguir más íntimamente al Verbo Encarnado”[13] queriendo expresar con ello que nuestra mirada está puesta en ese tesoro del cielo que ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no horadan ni roban[14]?
Por eso –como dicen nuestras Constituciones– lo propio de todo miembro del Instituto es “vivir intensamente las virtudes de la trascendencia”[15] entre las que se halla la virtud teologal de la esperanza. Pues es ella la que nos permite “permanecer como peregrinos a través de las cosas que se corrompen, a la espera de la incorruptibilidad de los cielos”[16]; haciendo de nuestra peregrinación por este valle de lágrimas –que tan a menudo en muchos excluye toda dimensión transcendente– un anuncio incesante del reino que se está realizando, porque Aquel que ha vencido al mundo lo ha prometido.
Nos hemos consagrado como religiosos al abrigo de este Instituto y en el seno de nuestra Madre Iglesia “para realizar con mayor perfección el servicio de Dios y de los hombres”[17]. Perfección que consiste esencialmente en la caridad[18], pero que también implica, como sapiencialmente enseñaba el Pontífice polaco: “una tendencia consciente a la perfección de la fe […] y donde no puede faltar una tendencia consciente a la perfección de la esperanza. Porque la llamada de Cristo se sitúa en la perspectiva de la vida eterna”[19].
Por tanto, nosotros, religiosos, estamos invitados “a una sólida y firme esperanza, tanto en el momento de la profesión como a lo largo de toda la vida. Esto es lo que les permitirá”[20], señalaba nuestro Padre Espiritual, “dar testimonio, en medio de los bienes relativos y caducos de este mundo, del valor imperecedero de los bienes del cielo”[21].
San Juan Pablo II fue sin lugar a duda un testigo de la esperanza. Sus palabras, sus obras, sus gestos, su oración recogida en el silencio, sus preocupaciones, sus numerosos escritos y sus copiosas enseñanzas le valieron el título del “Papa de la esperanza”[22]. Tan es así, que su persona es recordada por muchos “como una verdadera encarnación de fe y esperanza”[23]; y su ministerio petrino como el que le ha dado a nuestra época motivos de esperanza[24] y le restituyó al cristianismo la fisonomía auténtica de la esperanza[25].
¿Cómo entendía San Juan Pablo II la esperanza cristiana?
Citando el Catecismo de la Iglesia Católica escrito y publicado durante su pontificado, él decía una vez: “Es la virtud ‘por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo’[26]”[27].
Así entendida, es la esperanza la que “mueve al cristiano a no perder de vista la meta final que da sentido y valor a su entera existencia y, por otra, le ofrece motivaciones sólidas y profundas para el esfuerzo cotidiano en la transformación de la realidad para hacerla conforme al proyecto de Dios”[28].
Por eso, con insistencia el Santo Padre enfatizaba la importancia de esta virtud a la que “hay que prestarle una atención particular, sobre todo en nuestro tiempo, en el que muchos hombres, y no pocos cristianos se debaten entre la ilusión y el mito de una capacidad infinita de auto-redención y de realización de sí mismo, y la tentación del pesimismo al sufrir frecuentes decepciones y derrotas”[29].
Tanto ayer como hoy “muchos peligros se ciernen sobre el futuro de la humanidad y muchas incertidumbres gravan sobre los destinos personales, y a menudo algunos se sienten incapaces de afrontarlos. También la crisis del sentido de la existencia y el enigma del dolor y de la muerte vuelven con insistencia a llamar a la puerta del corazón de nuestros contemporáneos”[30].
Pero de frente a todo ese “ambiente” depresivo y adverso se nos presenta el Verbo Encarnado quien “es verdaderamente el Dios de la esperanza”[31]. Él es quien “ilumina ese horizonte denso de incertidumbre y pesimismo […] Él mismo es, en su persona y en su obra de salvación, nuestra esperanza[32], dado que anuncia y realiza el reino de Dios”[33]. “Él mismo, por consiguiente, es la fuente infinita de vuestra seguridad y de la esperanza que os sostiene en todo reto y en cualquier circunstancia”[34], afirmaba San Juan Pablo II.
Por este motivo, con infatigable insistencia el Papa Magno nos exhortaba a poner en Cristo toda nuestra esperanza: “Él os guiará, os dará la fuerza para seguirlo todos los días y en cada situación”[35].
Entonces, si hemos de ser coherentes con nuestra confesión de la divinidad de Jesucristo, nuestra esperanza debe ser inconmovible[36]. Pues Cristo “levantó el Reino sobre sólidas e indestructibles bases y sobre esa solidez se funda nuestra espiritualidad que debe acerarse con las pruebas, acrisolarse con las tribulaciones, perfeccionarse con las persecuciones, ser inconmovible ante todas las furias del infierno desatadas, aún en el caso de que nos tocase vivir en los tiempos del Anticristo… porque seguimos a quien hoy como ayer tiene todo el poder, por tanto no hay lugar a ningún miedo y nada nos puede mover a renunciar a la verdad revelada y al amor de Cristo”[37].
En este sentido, parece importante recordar aquella línea del derecho propio que nos advierte: “no se dejen llevar por la depresiva actitud de ver más el mal que el bien… den cabida en su alma a todas las cosas, sin despreciarlas, sin minimizarlas, pero con jerarquía y orden”[38]. Y sin perder de vista el carácter eminentemente sobrenatural de la vida cristiana[39] “presten atención a los ‘signos de esperanza presentes… a pesar de las sombras que con frecuencia los esconden a nuestros ojos’[40]”[41]. Ya que si bien es cierto que “nuestro siglo está marcado por gravísimos crímenes contra el hombre y oscurecido por ideologías que no han favorecido el encuentro liberador con la verdad de Jesucristo ni la promoción integral del hombre” no es menos cierto “que el Espíritu de Dios, que llena el universo[42], no ha cesado de sembrar abundantemente semillas de verdad, de amor y de vida en el corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Esas semillas han producido frutos de progreso, de humanización y de civilización, que constituyen auténticos signos de esperanza para la humanidad en camino”[43].
Con esa misma visión sobrenatural debemos saber ver todos los acontecimientos de nuestra vida individualmente hablando y de nuestro Instituto como un todo y aún la situación misma de la Iglesia en el mundo. “Tened confianza en la Iglesia, porque esto significa tener confianza en Cristo muerto y resucitado, que ha prometido a la Iglesia la indefectibilidad temporal y la infalibilidad doctrinal; significa tener confianza en el Espíritu Santo, presente para iluminar las mentes y santificar las almas mediante la gracia, que actúa en lo secreto de las conciencias […] Sepan mirar con ojos de optimismo y de esperanza las realidades consoladoras que también hoy existen en la Iglesia y en la sociedad: estas realidades son grandes y abundantes, y demuestran que al final vence el amor, es decir, vence Dios”[44]. Por eso, hoy en día, no basta el despertar la esperanza en la interioridad de nuestras almas; es preciso cruzar juntos el umbral de la esperanza[45].
A eso nos invitaba el Santo Padre al señalar que “la esperanza tiene esencialmente también una dimensión comunitaria y social, hasta el punto de que lo que el Apóstol dice en sentido propio y directo refiriéndose a la Iglesia, puede aplicarse en sentido amplio a la vocación de la humanidad entera: Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados”[46]. Análogamente, esta sentencia se aplica también al Instituto como a un solo cuerpo. Lo cual nos lleva al segundo punto de esta carta.
2. Elegir la esperanza
“Elegir la esperanza y el futuro significa, en resumidas cuentas, elegir a Dios, futuro de la historia y del universo, presentes en su eternidad y guiados por su providencia. Significa elegir a Cristo, esperanza de todo hombre”[47].
El haber abrazado nuestra vocación religiosa en este querido Instituto no es otra cosa que haber elegido libremente consagrar toda nuestra existencia al Verbo Encarnado. Pues, por decirlo de alguna manera, un día elegimos echar todas nuestras riquezas en la balanza del mundo para hacer que éste se incline felizmente hacia Dios. Nuestra opción ha sido decisiva; a Él le pertenecemos. Hemos elegido entregarnos a Dios “para unirnos a Él en esperanza perfecta y mística”[48] y sabiendo “que todo lo mejor de acá, comparado con aquellos bienes eternos para que somos criados, es feo y amargo”[49] hemos renunciado a todo: “porque toda posesión es contra esperanza, la cual como dice San Pablo[50] es de lo que no se posee”[51].
Hemos elegido la generosidad y la entrega frente a la codicia y el cálculo; hemos elegido fiarnos del amor y de la gracia desafiando a cuantos nos consideran por ello ingenuos e incluso inútiles; hemos cifrado toda la esperanza en el reino de los cielos, cuando muchos a nuestro alrededor negocian con el mundo y se afanan por asegurare una morada cómoda y placentera en esta tierra. Hemos elegido el ‘patrimonio filosófico perennemente válido’[52] frente a las falsas doctrinas enseñadas por impostores llenos de hipocresía[53] que repiten viejas herejías o conducen a las mismas. Hemos elegido la recia espiritualidad cristiana que nos habla de un determinarse a sujetarse en llevar la cruz desnudos de todo sin querer nada[54] frente a la evanescente espiritualidad progresista que pretende otra religión distinta de la fundada por Jesucristo y que dejando de lado las cosas del cielo se ocupa sólo de las del siglo sin relación a Dios[55]. Hemos elegido como lema “con Pedro y bajo Pedro”[56] frente a aquellos que se empeñan en apartar a las almas de la gran corriente de vida y comunión que es la Iglesia Católica siguiendo “magisterios paralelos, eclesialmente inaceptables y pastoralmente estériles”[57]. Hemos elegido ser “esencialmente misioneros”[58] y dedicar nuestras mejores energías y toda nuestra existencia (con toda nuestra debilidad y pobreza) a ser artífices y signos de esperanza evangélica animados por la elocuente exhortación que nos hacía el Sucesor de Pedro: ¡Abrid las puertas a Cristo![59].
Así, entonces, haciéndonos eco de las palabras de nuestro Padre Espiritual que un día nos decía: “entre los hombres de esta generación tan inmersa en lo relativo, vosotros debéis ser voces que hablan de lo absoluto”[60], tenemos por el más honroso de los oficios el dedicarnos a ser testigos de la esperanza, testigos de lo invisible en una sociedad secularizada. Y por esto penamos y combatimos, porque esperamos en Dios vivo…[61].
De aquí que nos apartaríamos gravemente de la “suma esperanza de Dios incomprensible”[62] si en nuestro Instituto no “hubiese proyectos entusiastas de futuro; si no hubiese empeños de presente exultantes de ideales; si no hubiese agradecimiento por los beneficios del pasado; si mermase en la comunidad la generosidad en la entrega y se fuese cayendo en el aburguesamiento del confort desordenado”[63]. Estaríamos faltando contra la esperanza si en nuestro Instituto se respirara “un clima de murmuración, de suspicacias, de crítica negativa, de pasiones desordenadas, de tensiones…, si no se buscase la unidad en la verdad y en la caridad…. si por el árbol de las dificultades perdemos de vista el bosque de las cosas que están bien, si hacemos tormenta en un vasito de agua para llamar la atención, si faltase el diálogo y la solidaridad…”[64].
Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo[65] nos dice el Verbo Encarnado.
“Jesús dirigió estas palabras de esperanza a sus apóstoles la víspera de su Pasión”, explicaba San Juan Pablo II, “estas palabras las repite hoy a vosotros, sacerdotes, religiosos y religiosas, almas consagradas…. ¡Ánimo!, nos repite Jesús, yo he vencido al mundo”[66]. Y esa es la idea fija que debemos acuñar siempre en el fondo del alma y que debe despuntar en nuestra mente para decidir y obrar con gallardía. Porque sólo la esperanza en Cristo nos puede dar esa motivación sólida que necesitamos para enarbolar con firmeza el estandarte de la cruz, aunque tengamos que “sufrir las flaquezas de muchos, sin desfallecer por halagos o amenazas y manteniéndonos por encima de los vaivenes de fortuna o de fracaso, teniendo el alma dispuesta a recibir la muerte, si fuese preciso, por el bien del Instituto al servicio de Jesucristo”[67].
Cierto es que estos tiempos no son fáciles en muchos aspectos, que no viene al caso detallar. Sin embargo, “a cada uno de ustedes”, dice Juan Pablo Magno, “quiero dirigir una invitación a la confianza… Ahora les toca ser coherentes, no obstante todas las dificultades. El destino espiritual de muchas almas está vinculado a vuestra fe y coherencia”[68].
La confianza filial debida a nuestro Señor está indeleblemente unida a la virtud de la esperanza. Porque el tener esperanza es tener “confianza en el futuro, una confianza que no se basa solo en ideas o previsiones humanas, sino en Dios, en el ‘Dios vivo’”[69].
En el año 1988 San Juan Pablo II dirigió un mensaje a los sacerdotes y religiosos en Reggio Emilia, Italia. Allí el Santo Padre pronunció –a nuestro modo de ver– una de sus páginas más paternalmente confortantes y esperanzadoras para los religiosos y que aquí transcribimos casi en su totalidad con la esperanza de que sean leídas meditativamente como especialmente dirigidas a cada uno de los miembros del Instituto y a nuestra Familia Religiosa como un todo. Dice así[70]:
“Si Jesús os pide confianza es porque Él os ha dado antes confianza. Os ha dado confianza cuando con un gesto de amor absolutamente gratuito os ha llamado a seguirlo más de cerca, a dejar casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por su causa y por el evangelio[71]. Os ha dado confianza cuando por una especial efusión del Espíritu, os ha consagrado y, en la diversidad de dones y de los ministerios, os ha destinado para que vayan y den fruto y vuestro fruto permanezca[72]. Os ha dado confianza cuando os ha elegido y os ha mandado para que, precisamente vosotros, fuerais en esta tierra […] proclamadores de su reino, testigos de su resurrección, signo profético de aquellos nuevos cielos y nueva tierra en los que habita la justicia[73].
Vuestra misión, como la de toda la Iglesia […] no es fácil. Nos encontramos ante situaciones nuevas que si, por una parte, abren prometedoras e inesperadas posibilidades al anuncio del evangelio, por otra, parecen hacer perder a los hombres la confianza ante todo lo que de cristiano, y hasta de humano, hay en el mundo. Pero no debemos tener miedo. La misión ha brotado de la Pascua de Jesús; y es la misma misión que el Padre ha confiado a Cristo y que Cristo, antes de subir al cielo, ha transmitido a su Iglesia. Misión de salvación que deriva su fuerza de la presencia de Cristo y del poder del Espíritu.
Jesús no ha ocultado a sus apóstoles las dificultades de la misión: el rechazo, la hostilidad, las persecuciones que habrían de encontrar. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros[74]. Y no sólo hay una persecución abierta, que ha hecho y continua haciendo mártires; hay una insidia más engañosa, y por ello, quizás, más peligrosa […] Es la que no quiere hacer mártires, sino personas ‘libres’, libres, se entiende, de toda religión y de toda moral; que no sofoca la idea de Dios con sangre, sino acumulando bienes de consumo y saciando los instintos naturales; que no combate la idea cristiana, sino que la ignora, relegándola entre los mitos del pasado. Precisamente porque preveía todo esto, antes de confiar su misión a la Iglesia, Jesús nos ha dado esta consoladora afirmación: Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo[75].
He aquí la certeza que guía y sostiene la misión de la Iglesia; he aquí la certeza que debe guiar y sostener vuestra misión: la certeza de que, en Cristo Jesús, Dios está con nosotros, ayer y hoy, hoy y mañana, hasta el fin del mundo. Y si Dios está por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?[76].
Este elenco de obstáculos, aunque sea con connotaciones diversas, es actual también para nosotros. También nosotros conocemos la tribulación que deriva de haber quedado pocos y sobrecargados de trabajo; conocemos la angustia de tantos hermanos nuestros que han abandonado la fe; conocemos esa persecución de hoy, como he dicho antes; conocemos el hambre […], no de pan, sino de almas generosas que nos sigan; conocemos la desnudez, el vacío de tantas casas nuestras y de tantas iniciativas nuestras; conocemos el peligro, sobre todo el de la infidelidad, en un mundo que, por principio rechaza el compromiso estable; conocemos la espada, la cultura de la muerte que parece haber invadido los aparatos de la sociedad humana poniendo en grave peligro la vida de los otros por razones de lucro o ideológicas, hasta destruir la vida en el seno materno.
¿Y entonces? La respuesta de Pablo es precisa y decidida: Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó[77]. Precisamente porque nos ha amado y nos ama está con nosotros. Y la suya es una presencia pascual, que no sólo ayuda y fortalece, sino que da un sentido nuevo, diverso, inesperado, a las dificultades, a las hostilidades, a los aparentes fracasos. Lo que parecía ser un obstáculo para la misión se convierte, a la luz de la fe, en el secreto de su fecundidad. La certeza del Cristo pascual nos da la certeza de que, cuando parecemos derrotados, precisamente entonces somos vencedores, incluso ‘más vencedores’. Es la lógica envolvente surgida de la cruz. En el plano humano, la cruz de Jesús es un evidente quebranto; pero precisamente de Él se deriva esa explosiva novedad que ha cambiado el rostro de la vida y de la historia humana.
Jesús lo había anunciado antes: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto[78]. En la perspectiva de esta parábola, Pablo podía exclamar: Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte[79] [80].
He aquí el secreto de nuestra confianza: cuando somos débiles, entonces somos fuertes; y cuanto más débiles seamos, más fuertes, porque más dejamos resplandecer la presencia y el poder del Cristo pascual. Con esta paradoja, la Iglesia camina ya durante dos mil años, y caminará. Con nada más, solo con esta paradoja.
Al confiar a la Iglesia su misión, Jesús no solo ha garantizado la propia presencia hasta el fin del mundo, nos ha prometido y transmitido el poder de su Espíritu. […] Desde entonces el Espíritu está actuando en la vida y en la historia de la humanidad. […] Está actuando en el mundo […] Está actuando en la Iglesia […] Está actuando en vuestras comunidades, aunque sean pequeñas y pobres, precisamente porque son pequeñas y pobres, para que sean ricas de fe y grandes en la caridad.
El Espíritu de Dios es el Espíritu de vida, capaz de hacer explotar la vida incluso allí donde todo parece muerto y seco[81]. He aquí por qué podemos y debemos tener confianza. No sólo podemos, sino que debemos […].
Pero la esperanza, para no decaer, necesita alimentarse por una intensa vida de oración, de acogida de la palabra de Dios, de contemplación. El incremento del trabajo en la viña del Señor, precisamente cuando va disminuyendo el número de operarios, puede hacernos olvidar que ante todo hemos sido llamados para estar con el Señor, escuchar su palabra, contemplar su rostro. La dimensión contemplativa es inseparable de la misión, porque según la célebre definición de Santo Tomás, tomada también por el Concilio, la misión esencialmente es contemplata allis tradere[82], transmitir a los otros lo que antes hemos largamente nosotros contemplado.
De ahí la exigencia de largos espacios de oración, de concentración, de adoración; la exigencia de una lectura asidua y meditada de la Palabra de Dios; la exigencia de un ritmo contemplativo y, por consiguiente, tranquilo y distendido, en la celebración de la eucaristía y de la liturgia de las horas; la exigencia del silencio como condición indispensable para realizar una profunda comunión y hacer así de toda nuestra vida una oración. Como consagrados no sólo debemos rezar, debemos ser una oración viva. Se podría decir también, debemos rezar aparentemente no rezando. Debemos rezar no teniendo aparentemente tiempo para rezar, pero debemos rezar. Es otra paradoja. Humanamente, esto es algo imposible: ¿Cómo rezar no rezando? Pero San Pablo nos dice que el Espíritu ora en nosotros, entonces la cosa resulta algo distinta…”. Hasta aquí la citación de San Juan Pablo II[83].
“Es la esperanza la que nos sostiene y protege en el buen combate de la fe[84] y se alimenta especialmente en la oración, de modo muy particular en el Padrenuestro, ‘resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear’[85]”[86].
“Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar–, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad…; el que reza nunca está totalmente solo”[87]. Es “la familiaridad con el Verbo Encarnado”[88] la que nos infunde esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad.
3. Modelo de nuestra esperanza
La Madre del Verbo Encarnado y nuestra Madre “como Abraham y más que Abraham, tuvo fe esperando contra toda esperanza[89] y se abandonó confiadamente a la palabra de Dios y al poder de su Espíritu”[90]. Por eso “a través de las generaciones [María] está presente en medio de la Iglesia peregrina mediante la fe y como modelo de la esperanza que no desengaña”[91].
Por tanto, como miembros de este Instituto no debemos dejar de encomendarnos a Ella y de pedirle “el valor de estar con Ella junto a la cruz y de aceptar la dialéctica de la cruz; el valor de gritar con la fuerza del Espíritu: Tenidos por impostores siendo veraces; como desconocidos, aunque bien conocidos; como quienes están a la muerte, pero vivos; como castigados, aunque no condenados a muerte; como tristes, pero siempre alegres; como pobres, aunque enriquecemos a muchos; como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos[92]”[93].
María es la Madre de la esperanza. Y es Ella quien hoy nuevamente nos recuerda aquellas palabras de su Amadísimo Hijo: No tiemble vuestro corazón ni se acobarde[94] y nos invita a hacer todo lo que Él nos diga[95]. Ella misma, nuestra Madre Santísima, con amor materno nos ayuda para que nuestra esperanza crezca y se fortifique siendo Ella misma “signo de esperanza cierta”[96].
Ella, [la Virgen María] no es mera espectadora de nuestras luchas, sino que se involucra de lleno en nuestras vidas, sean cuales fueran las circunstancias particulares o lo complejo de la realidad; la amplitud de su amoroso cuidado maternal no tiene límites. Ella quiere ser nuestro Refugio. Nuestro querido San Juan Pablo II decía: “María abraza a todos, con una solicitud particular… Ella misma reza con nosotros”[97]; Ella siente maternalmente nuestras luchas y conoce a fondo nuestros sufrimientos y esperanzas[98]. Por eso la presencia compasiva de la Madre del Verbo Encarnado en nuestras vidas, que no es accesoria sino fundamental e integral, debe ensancharnos el corazón con una santa confianza, como la de un niño que todo lo espera de la bondad de su querida madre, para así adentrarnos cada vez más profunda y generosamente por el camino de la cruz, que es “el único camino de la vida”[99].
Muchos habrá que pondrán sus esperanzas en “sus riquezas o en sus honras del mundo; otros en la preeminencia de sus oficios y dignidades”[100]; otros habrá que “esperen de sus talentos; que se apoyen sobre la inocencia de su vida, o sobre el rigor de su penitencia, o sobre el número de sus buenas obras, o sobre el fervor de sus oraciones”[101], en cuanto a nosotros todo lo esperamos de esta augusta Señora a quien Dios mismo “escogió por dispensadora de cuanto Él posee”[102] y por cuyas manos virginales pasa todo don celestial.
La Virgen Madre de Dios es, según nos advierte San Basilio, “nuestra única esperanza después de Dios”[103].
* * * * *
Queridos Todos:
A ejemplo de San Juan Pablo Magno, quien a lo largo de su vida terrena pasó por grandes avatares y supo luchar con espíritu de príncipe, sepamos también nosotros –en medio de las tempestades que nos acosan– ser perseverantes en la esperanza ya que por la práctica de esta virtud mostramos nuestra fe profunda en la misericordia de Dios y damos testimonio de ese amor que es más poderoso que el mal y más fuerte que la muerte. Debemos ser como Moisés, quien, como enseña la Carta a los Hebreos, se mantuvo firme en su camino como si estuviera viendo al Invisible[104].
Tengamos confianza en el que nos llamó: Dios mismo. Tengamos confianza en ese Dios que es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos, en virtud del poder que actúa en nosotros[105].
No olvidemos que lo nuestro propio es jugarnos la vida para que los otros tengan vida y esperanza[106]. Por tanto, es nuestro deber el continuar perseverantes en la esperanza la misión que la Iglesia nos ha confiado[107]. Teniendo siempre presente que “a nosotros sólo nos cabe rezar, trabajar y esperar, sabiendo que pasa la figura de este mundo”[108].
Hoy queremos hacer de aquellas sentidas palabras que San Juan Pablo II dirigía a los consagrados en Buenos Aires, Argentina, un mensaje especialmente dirigido a los miembros presentes y futuros de nuestra congregación. Pues San Juan Pablo II desde el cielo parece volver a decirnos: “¡Instituto del Verbo Encarnado levántate y resplandece[109]! […] Caminad firme, decididamente; el Señor os tiene de la mano y os iluminará con su luz para que vuestro pie no tropiece[110]! […] Si vuestro Instituto mantiene su fidelidad a Cristo, podrá ser luz que ilumine al mundo para que camine por el sendero de la solidaridad, de la sencillez, de las virtudes humanas y cristianas, que son el verdadero fundamento de la sociedad, de la familia, de la paz en los corazones.
De ahí vuestro compromiso evangelizador; vuestra misión de ser luz para iluminar a quienes están en tinieblas. Habéis sido llamados, queridos hermanos y hermanas, para sentir dentro de vosotros y vivir con todas las consecuencias el lema de San Pablo, que se os convierte en examen cotidiano: ¡Ay de mi si no evangelizare![111].
[…] Que vuestro corazón, pues, se ensanche con esta alegría y esperanza anunciada por el profeta Isaías[112]. Con las palabras del Salmo, alabad al Señor contad a los pueblos su gloria[113]. ¡Sí! ¡Cristo crucificado reina! Por su cruz y resurrección Cristo es el centro de la creación, Señor de la historia, Redentor del hombre. Él nos ha dado al Padre, nos ha dado una vida nueva que procede de Dios y que es participación en su misma vida trinitaria de donación.
Que la Santísima Virgen de Luján se haga para vosotros la Virgen del ‘sí’, la Virgen de la fidelidad generosa y de la donación total a la misión; y que sea Ella también la Virgen de la Esperanza, que habéis de anunciar y comunicar a todos los hombres haciéndola primero realidad en vuestros corazones. Así sea”[114].
Confiemos en la poderosa intercesión del Santo Pontífice –que conoce perfectamente todos los detalles del gobierno de la Iglesia, que él rigió en otro tiempo[115]– pues tenemos en el cielo un intercesor y protector lleno de lucidez y pleno de coraje, de visión intrépida y caridad ardiente, que siempre nos escuchará y que desde el cielo nos repite: ¡no tengáis miedo! [116].
Marchemos firmes y alegres a la misión como hombres que han encontrado en Cristo la verdadera esperanza[117].
Que la intercesión de San Juan Pablo II como Padre Espiritual de nuestra Familia Religiosa a los pies de la Santísima Virgen María a quien tan tiernamente amó, nos ayude a cada uno de nosotros a vivir repitiendo día tras día a Dios, como él hizo, por medio de María, con plena confianza: Totus tuus!
[1] San Juan Pablo II, Homilía en el comienzo de su pontificado (22/10/1978).
[2] Directorio de Vocaciones, 78.
[3] Cf. Ez 34, 16.
[4] Cf. San Juan Pablo II, A las personas consagradas y a los agentes de pastoral en Buenos Aires (10/04/1987).
[5] Testimonio de alguien allegado al Santo Padre durante 1999-2000.
[6] El 9 de septiembre de 1996. “Participaron de la Santa Misa las comunidades de las Servidoras ‘Nuestra Señora de Luján’; ‘Santa Mónica’ (de Roma) y la comunidad ‘María Jerosolimitana’ (de Jerusalén). Con el Papa concelebraron los PP. Carlos Buela, Carlos Pereira, Alejandro Molina y Rolando Santoianni”. P. C. Buela, IVE, Juan Pablo Magno, cap. 29.
[7] P. C. Buela, IVE, Juan Pablo Magno, cap. 29.
[8] Vita Consecrata, 13.
[9] Hch 15, 31.
[10] Ro 5, 5.
[11] Cf. San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en Parma, Italia (07/06/1988).
[12] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Reggio Emilia, Italia (06/06/1988).
[13] Constituciones, 254; 257.
[14] Mt 6, 20.
[15] Constituciones, 10.
[16] San Juan Pablo II, A la Unión Internacional de Superioras Generales, en Roma (14/05/1987).
[17] Constituciones, 6.
[18] Cf. Santo Tomás de Aquino, S. Th., II-II, q. 184, aa. 1 y 3.
[19] San Juan Pablo II, Audiencia General (09/11/1994).
[20] San Juan Pablo II, Audiencia General (09/11/1994).
[21] Ibidem.
[22] Así le llama el P. Santiago Martín, escritor español, quien tituló su libro “Juan Pablo II: el Papa de la esperanza”. Lo mismo puede decirse de G. Weigel, autor la famosa biografía de S. Juan Pablo II llamada “Testigo de la esperanza”.
[23] Valdas Adamkus, presidente de Lituania, citado en P. C. Buela, IVE, Juan Pablo Magno, cap. 32.
[24] Cf. Mons. Sean Brady, arzobispo de Armagh y Primado de toda Irlanda; citado en P. C. Buela, IVE, Juan Pablo Magno, cap. 32.
[25] Cf. Benedicto XVI, Homilía de beatificación del Siervo de Dios Juan Pablo II (01/05/2011).
[26] Catecismo de la Iglesia Católica, 1817.
[27] San Juan Pablo II, Audiencia General (11/11/1998).
[28] Tertio millennio adveniente, 46.
[29] San Juan Pablo II, Audiencia General (03/07/1991).
[30] San Juan Pablo II, Audiencia General (11/11/1998).
[31] Ibidem.
[32] 1 Tm 1, 1.
[33] San Juan Pablo II, Audiencia General (11/11/1998).
[34] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Dar Es Salaam, Tanzania (02/09/1990).
[35] San Juan Pablo II, Vigilia de oración en Tor Vergata (19/08/2000).
[36] Cf. Directorio de Espiritualidad, 219.
[37] Cf. Directorio de Espiritualidad, 121.
[38] Cf. Constituciones, 198.
[39] Cf. Directorio de Espiritualidad, 120.
[40] Tertio millennio adveniente, 46.
[41] San Juan Pablo II, Audiencia General (18/11/1998).
[42] Sb 1, 7; cf. Gaudium et spes, 11.
[43] San Juan Pablo II, Audiencia General (18/11/1998).
[44] San Juan Pablo II, A las superioras mayores de Italia, en Roma (09/04/1988).
[45] San Juan Pablo II, Audiencia General (11/11/1998).
[46] Ibidem, cf. Ef 4, 4.
[47] San Juan Pablo II, A la comunidad monástica de Camáldula, Italia (17/09/1993).
[48] Cf. Santa Edith Stein, La Ciencia de la Cruz, Parte II, 2, d.
[49] San Juan de la Cruz, Epistolario, Carta 12, A una doncella de Narros del Castillo, Ávila (febrero de 1589).
[50] Heb 11, 1.
[51] San Juan de la Cruz, Subida al Monte, Libro III, cap. 7, 2.
[52] Constituciones, 227. Ver también: CIC, c. 251.
[53] 1 Tim 4, 2.
[54] Cf. San Juan de la Cruz, Subida al Monte, Libro II, cap. 7, 7.
[55] Cf. P. C. Buela, IVE, El Arte del Padre, Parte III, cap. 14, IV.
[56] Constituciones, 211; cf. Ad Gentes, 38.
[57] San Juan Pablo II, Discurso en la inauguración de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, México (28/01/1979).
[58] Constituciones, 31.
[59] Redemptoris Missio, 39.
[60] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Bolonia (18/04/1982).
[61] 1 Tim 4, 10.
[62] San Juan de la Cruz, Subida al Monte, Libro III, cap. 2, 3.
[63] Constituciones, 123.
[64] Constituciones, 123.
[65] Jn 16, 33.
[66] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Reggio Emilia, Italia (06/06/1988).
[67] Cf. Constituciones, 113.
[68] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Bolonia, Italia (18/04/1982).
[69] Benedicto XVI, Homilía con ocasión del IV aniversario de la muerte de Juan Pablo II (02/04/2009).
[70] Los énfasis indicados por las palabras en negrita son del Santo Padre.
[71] Mc 10, 29.
[72] Cf. Jn 15, 16.
[73] 2 Pe 3, 13.
[74] Jn 15, 18.20.
[75] Mt 28, 20.
[76] Ro 8, 31.35.
[77] Ro 8, 37.
[78] Jn 12, 24.
[79] 2 Cor 12, 10.
[80] Por eso señala el Directorio de Espiritualidad, 76 que “elevando el alma a los planes sobrenaturales de Dios… debemos considerarnos ‘merecedores de todas las aflicciones’”; cf. Santa Catalina de Siena, El Diálogo, Obras, Ed. BAC, Madrid 1980, cap. 100, 238.
[81] Cf. Ez, 37.
[82] Santo Tomás de Aquino, S. Th., II-II, q. 188, a. 7; cf. Presbyterorum Ordinis, 13.
[83] Discurso en el encuentro con sacerdotes y religiosos en el Santuario de la Virgen de la Ghiara, Reggio Emilia, Italia (06/06/1988).
[84] Cf. Ro 12, 12.
[85] Catecismo de la Iglesia Católica, 1820.
[86] San Juan Pablo II, Audiencia General (11/11/1998).
[87] Spe Salvi, 32; cf. Cardenal Nguyen Van Thuan, Oraciones de esperanza.
[88] Constituciones, 231.
[89] Ro 4, 18.
[90] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Reggio Emilia, Italia (06/06/1988).
[91] Redemptoris Mater, 42; cf. Ro 5, 5.
[92] 2 Cor 6, 8-10.
[93] San Juan Pablo II, A los sacerdotes, religiosos y religiosas en Reggio Emilia, Italia (06/06/1988).
[94] Jn 14, 27.
[95] Cf. Jn 2, 5.
[96] Directorio de Vida Consagrada, 409; cf. Elementos Esenciales de la Vida Religiosa, 53.
[97] San Juan Pablo II, Homilía (13/05/1982).
[98] Cf. Radiomensaje durante el Rito en la Basílica de Santa María la Mayor. Veneración, acción de gracias, consagración a la Virgen María Theotokos, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, 1, Città del Vaticano 1981, 1246.
[99] Directorio de Espiritualidad, 142.
[100] Cf. P. Luis de Granada, citado por Mons. Dr. Juan Straubinger, El Salterio, Salmo 32 (33).
[101] San Claudio de la Colombiere, Discurso 682.
[102] Cf. San Luis Maria Grignion de Montfort, Tratado de la Verdadera Devoción, 25.
[103] Citado por San Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María.
[104] Heb 11, 27.
[105] Cf. San Juan Pablo II, Al clero, religiosos y religiosas en Anchorage (26/02/1981); cf. Ef 3, 20-21.
[106] Directorio de Vida Consagrada, 270; op. cit. Vita Consecrata, 105.
[107] Cf. San Juan Pablo II, A la Unión Internacional de Superioras Generales en Roma (16/05/1991).
[108] Directorio de Espiritualidad, 324; cf. 1 Cor 7, 31.
[109] Is 60, 1.
[110] Cf. Sal 91, 12.
[111] 1 Cor 9, 16.
[112] Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Is 60, 5.
[113] Sal 95, 3.10.
[114] Cf. San Juan Pablo II, A las personas consagradas y a los agentes de pastoral en Buenos Aires, Argentina (10/04/1987).
[115] Cf. A. Royo Marín, Teología de la Salvación, Madrid 1997, 465.
[116] San Juan Pablo II, Homilía en el comienzo de su pontificado (22/10/1978).
[117] Directorio de Misiones Ad Gentes, 169; op. cit. Redemptoris Missio, 91.